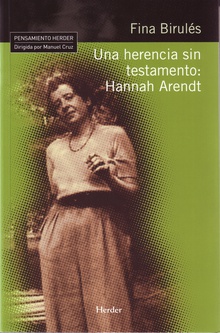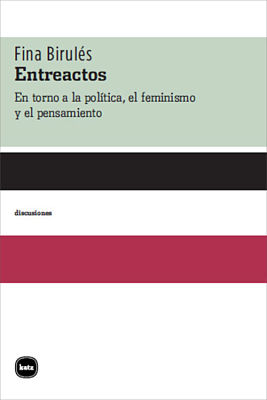Abril de 2020
Pensar es narrar: palabras para Fina Birulés
[Este texto ha sido publicado, con el título “Pensar es narrar”, en el volumen colectivo: Àngela Lorena Fuster (ed.), Palabras clave. Reflexiones para Fina Birulés, Barcelona, Icaria, 2020, pp.123-132].
I
La humanidad nació con la palabra.
Fue necesaria la domesticación del fuego, pues permitió a los primeros humanos alumbrarse en la noche, protegerse del frío, cocinar los alimentos, ahuyentar a los animales, despejar el terreno y adaptarse a las más diversas condiciones climáticas. También fue necesario crear utensilios, recipientes, vestidos, viviendas y caminos. Esas primeras habilidades técnicas favorecieron y estuvieron favorecidas por mutaciones anatómicas como la posición erguida, la liberación de las manos, el aumento del tamaño del cerebro y la mayor apertura de la pelvis femenina para facilitar el parto.
Pero esas habilidades técnicas eran a la vez habilidades sociales, aprendidas y practicadas en una estrecha relación con los otros. El propio lenguaje surgió como un artificio técnico y social, como un hábito fisiológico y comunicativo. Sin la invención y transmisión generacional de los diversos códigos comunicativos -que son a un tiempo afectivos, cognitivos y normativos, y que nos vinculan simultáneamente con los otros, con el mundo circundante y con nuestro propio cuerpo vivido-, no habría podido constituirse y perdurar en el tiempo ninguna comunidad humana, y por tanto no habrían podido inventarse y transmitirse las innovaciones técnicas, ni se habrían consolidado genéticamente las mutaciones anatómicas que dieron origen al homo sapiens.
Y, a la inversa, las mutaciones biológicas y las innovaciones técnicas potenciaron el desarrollo cultural de los grupos humanos y su autoafirmación como comunidades políticas. Al aumentar el tamaño del cerebro, el parto se hizo más doloroso y prematuro, se prolongó la infancia de las criaturas y su dependencia de los adultos, y entre hombres y mujeres se instituyó una división de las tareas y una estrecha relación de complementariedad. Todo ello fortaleció los vínculos afectivos entre los sexos y las generaciones, la innovación cultural y su transmisión histórica y geográfica.
Por eso, la aparición de la humanidad estuvo asociada también a la regulación del parentesco, el enterramiento ritual de los muertos, la conciencia de pertenecer a una comunidad intergeneracional y la creación de fuertes vínculos éticos y políticos.
En resumen, lo que nos hace humanos es la adquisición de esa peculiar habilidad fisiológica y social que consiste en hablar unos con otros y, en general, comunicarnos mediante todo tipo de códigos simbólicos: caricias, olores, gestos, sonidos e imágenes. Sin el lenguaje, no podríamos decir «nosotros» y «ellos», «tú» y «yo», y por tanto no podríamos constituirnos y actuar como tales, es decir, como comunidades políticas y como subjetividades éticas. Por eso, en el libro i de su Política (1983), Aristóteles vinculó estrechamente la polis y el logos, es decir, su primera definición del ser humano como «animal político» y su segunda definición como «animal hablante».
II
La humanidad nació con el relato.
El lenguaje permite expresar emociones, transmitir conocimientos, pedir ayuda, dar las gracias, dictar órdenes, pactar reglas, recordar el pasado y anticipar el porvenir, formular promesas y amenazas, intercambiar preguntas y respuestas, cantar a coro o en solitario, acompasar el canto con la danza y la música, etc. Pero todas esas formas verbales, gestuales y rítmicas pueden reunirse y entretejerse en una sola trama de sentido: la narración. Cada idioma es, en cierto modo, una serie infinita de tramas narrativas que se van entrelazando unas con otras, sea en las conversaciones cotidianas, en el diálogo interior del pensamiento o en las grandes celebraciones colectivas.
Cuando una nueva criatura viene al mundo, suele ser acogida con risas, llantos, caricias, cuidados, canciones y palabras. Dice Sloterdijk (2006) que primero se da el «venir al mundo», en la gestación de la criatura que concluye con su nacimiento, y más tarde se da el «venir al lenguaje», pues el recién nacido sólo adquiere la capacidad de hablar a partir de los dos años, aproximadamente. Sin embargo, también es cierto lo contrario: desde el momento del nacimiento e incluso durante los últimos meses de gestación, el bebé va entrando en un mundo que ya se encuentra poblado de susurros, gritos, conversaciones, canciones, cuentos… Todas esas palabras van fluyendo hacia su interior como una savia nutricia, junto con la sangre, la leche y las caricias de la madre. Por eso, precisamente, en el lapso de unos pocos meses, esa siembra sonora aflora de manera aparentemente milagrosa y la pequeña criatura comienza a hablar.
Las primeras comunidades humanas también se constituyeron en torno a unos cuantos relatos fundacionales. Los antiguos griegos les dieron el nombre de «mitos». Cuando llegaba la noche y cesaban las tareas cotidianas, las mujeres y los hombres, los niños y los ancianos se reunían en torno al fuego para contar las peripecias del día, o anticipar lo que harían al día siguiente, o rememorar las viejas historias de la tribu.
Pero era, sobre todo, en las ocasiones cruciales de la vida -nacimiento, pubertad, matrimonio, muerte, fiestas anuales, situaciones de peligro-, cuando se organizaban ceremonias colectivas y los relatos fundacionales eran representados ritualmente, con el fin de rememorar los orígenes de la comunidad, renovar su cohesión interna y darle fuerzas para enfrentarse al incierto porvenir. Por eso, entre las muchas cualidades que debían reunir las personas a las que se reconocía alguna autoridad en el seno del grupo, estaba su capacidad para mantenerlo unido, mediar en los litigios internos y conservar la sabiduría de la tribu, narrando periódicamente sus mitos más sagrados.
III
En las grandes sociedades estamentales, se establecieron jerarquías entre sexos, etnias y clases sociales, y las élites dominantes comenzaron a elaborar lenguajes escritos con el fin de gobernar y legitimar el nuevo orden social: leyes, calendarios, censos, registros contables y teogonías sobre el origen divino de reyes y sacerdotes. A diferencia de los mitos de tradición oral, los nuevos relatos escritos por los sacerdotes ya no servían para garantizar la cohesión e igualdad de la pequeña comunidad tribal, sino más bien para justificar la división y la jerarquía del gran imperio estamental.
En las repúblicas urbanas de la Grecia antigua, surgió un nuevo tipo de discurso llamado «filosofía», codificado por escrito y transmitido a través de escuelas como la Academia platónica, el Liceo aristotélico y el Museo alejandrino. A partir de Platón, la «filosofía» se postuló como una «episteme», es decir, como un saber con pretensión de validez universal, más aún, como la «ciencia de las ciencias», como el saber supremo sobre la totalidad de las cosas. Así surgió la tradición epistemocéntrica de la filosofía occidental, que mantuvo su hegemonía hasta la revolución industrial, cuando las élites del capitalismo moderno decidieron sustituir los studia humanitatis de la vieja tradición escolar por los nuevos saberes tecnocientíficos, mucho más decisivos en la lucha de las grandes potencias occidentales por la hegemonía mundial y por la apropiación de todos los territorios, pueblos, seres vivientes y fuentes de energía de la biosfera terrestre.
Un rasgo distintivo del epistemocentrismo occidental consistió en contraponer dos grandes tipos de discurso: el «mito» y la «razón», la narración y la argumentación, la metáfora y el concepto, el relato subjetivo y la ciencia objetiva. Platón expulsa de su ciudad ideal a los poetas por contar mitos, pero él mismo inventa nuevos mitos en sus Diálogos -como el de la caverna, narrado en el libro VII de la República (1986)- y reconoce su utilidad pedagógica y política, pues explican con relatos metafóricos lo que no se puede explicar con meros argumentos lógicos. En su Poética (1974), Aristóteles reconoce el valor filosófico de las tragedias, porque sus personajes y tramas narrativas, a pesar de ser ficticios, tienen un alcance «universal» y por ello mismo ejercen unos efectos «catárticos» sobre los oyentes y espectadores, pero niega ese valor a las historias verídicas, por ocuparse de individuos y sucesos meramente particulares y contingentes.
Desde Platón y Aristóteles hasta los teóricos decimonónicos del evolucionismo social, pasando por la mayor parte de los humanistas e ilustrados modernos, la tradición filosófica y científica de Occidente consagró esta jerarquía epistemológica entre «razón» y «mito», argumentación y narración, ciencia y literatura, concepto y metáfora.
Las sucesivas élites de la civilización occidental han estado constituidas por varones pertenecientes a los estamentos superiores y a los imperios colonizadores. Por eso, la jerarquía epistemológica entre la argumentación y la narración estuvo ligada desde el primer momento a una jerarquía antropológica entre diferentes categorías de seres humanos: el pensamiento narrativo fue considerado como una forma infantil, femenina, primitiva, popular, «prelógica» e incluso «neurótica» de pensamiento, es decir, como un rasgo distintivo de los niños, las mujeres, los pueblos salvajes, las clases plebeyas y los locos. Debido a ello, la narración sólo era aceptada por las élites cultas cuando se practicaba como ficción, juego, pasatiempo o propaganda. Y ese era el papel social reservado a los poetas, bufones, cronistas, cuentistas y dramaturgos.
IV
A partir del siglo XIX, comienzan a proliferar los movimientos sociales emancipatorios. Las mujeres discriminadas, las clases asalariadas y los pueblos colonizados se rebelan contra la tradición patriarcal, aristocrática y eurocéntrica de la civilización occidental. Estas heterogéneas revueltas contra la tradición no sólo promueven una subversión política de las jerarquías sociales, sino también un cuestionamiento epistemológico de las jerarquías intelectuales. Así es como se inicia una revisión crítica de lo que Derrida (1989) llamó el «falo-logo-centrismo» de la «mitología blanca», es decir, la jerarquía entre razón y mito, concepto y metáfora.
El filólogo Nietzsche (1990) ya había postulado la condición metafórica del lenguaje: un concepto es una metáfora fosilizada que ha olvidado su origen. En cuanto a la oposición entre «razón» y «mito», para Nietzsche (1972, p. 26) toda gran filosofía es una especie de «autoconfesión», es decir, una forma de narración autobiográfica.
A lo largo del siglo XX, muchos pensadores y pensadoras han reivindicado la metáfora y la narración, no ya como formas de expresión «prelógicas», «literarias» o «neuróticas», sino como modos de configuración simbólica de la experiencia que están presentes en todas las épocas y grupos sociales -incluidas las comunidades epistémicas-, lo cual revela que son dimensiones universales de la vida humana. Así lo han señalado autores tan diversos como Benjamin, Arendt, Canetti, Zambrano, Foucault, Derrida, Irigaray, Ricoeur, Sloterdijk, etc. Hay que recordar también los estudios antropológicos de Lévi-Strauss, las investigaciones históricas de Blumenberg, los trabajos etnocientíficos de Latour, los análisis sociológicos de Lakoff y Johnson, etc.
En primer lugar, como ha mostrado Ricoeur en Tiempo y narración (1995-96), la identidad personal no es una sustancia inmutable -el alma o la conciencia-, pero tampoco una serie inconexa de percepciones -como pensaban Hume y Nietzsche-, sino una urdimbre de experiencias vividas, construida por medio de una incesante actividad narrativa. Esta «identidad narrativa» se va tejiendo con todo tipo de relatos -verídicos y ficticios, contados por otros o por uno mismo-, encadenados en una triple mímesis: las narraciones «prefiguradas» en la vida cotidiana son «configuradas» en formas convencionales -orales, escritas o audiovisuales- que a su vez «reconfiguran» la identidad de los receptores. Esta triple mímesis es la que permite unificar la diversidad espacio/temporal de la experiencia. Por eso, cuando un trauma vital impide construir la identidad o la destruye bruscamente, la terapia psicoanalítica consiste en ayudar a la persona afectada para que recomponga el relato de su vida, reescribiéndolo en su propio cuerpo herido. Derrida subraya esta dimensión del relato como escritura grabada en la propia carne viviente, cuando dice que somos «animales auto-bio-gráficos».
En segundo lugar, la narración no sólo modela las identidades éticas o personales, sino también las identidades políticas o colectivas. Y esto no sólo vale para los «mitos» de las sociedades de tradición oral, sino también para las «historias» de las sociedades con escritura. Los antiguos griegos construyeron su identidad helénica gracias a las historias de Homero, Heródoto y Tucídides. Y lo mismo les ocurrió a los antiguos romanos con las historias de Virgilio, Polibio, Tito Livio, Tácito, Plutarco, etc.
El propio Ricoeur pone el ejemplo del pueblo judío: desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 135 hasta la creación del Estado de Israel en 1948, los judíos vivieron en una situación de «éxodo» y «diáspora», sin un territorio propio y sin una comunidad política organizada; sin embargo, mantuvieron su unidad y su identidad colectiva como pueblo mediante la transmisión generacional de sus mitos y sus ritos, tal y como se encuentran recogidos en la Torá, el Talmud y la Cábala.
Benedict Anderson (1993), estudioso de los movimientos nacionalistas en las colonias europeas de América, África y Asia, ha explicado el modo en que las naciones -primero en las colonias europeas y luego en la propia Europa– se constituyen como «comunidades imaginadas». Los mitos fundacionales que remiten a un origen muy antiguo -aunque haya sido inventado por las élites letradas y aunque éstas difundan sus escritos mediante la moderna técnica de la imprenta-, han ejercido un papel fundamental en la construcción imaginaria de las naciones como comunidades políticas. Las tesis de Ricoeur y de Anderson valen también para cualquier grupo social que luche por su «reconocimiento» como un actor colectivo (Honneth, 1997; Fraser, 2008), es decir, como un «nosotros» con unas características diferenciadas y una capacidad de actuar concertadamente: las mujeres, los obreros, los campesinos, los indígenas, las personas discapacitadas, las minorías étnicas o sexuales, etc. Todo «nosotros», para poder constituirse como tal, necesita construir relatos que narren su historia común, sus orígenes, sus sufrimientos, sus luchas, sus conquistas, etc.
Por último, la narración no sólo permite construir las identidades personales y colectivas, sino también nuestro conocimiento científico de la naturaleza. Los humanos no podemos pensarnos a nosotros mismos sin pensar al mismo tiempo nuestro lugar en el mundo y viceversa. En el último siglo, las ciencias físicas, químicas y biológicas han «historizado» su descripción de la naturaleza y han comenzado a narrarla como una «Gran Historia» (Christian, 2005; Spier, 2011), jalonada por una serie de acontecimientos únicos e imprevisibles: la gran explosión inicial, la formación de las galaxias, la configuración del sistema solar, la aparición de la vida sobre la Tierra, la evolución de las especies vivientes, el nacimiento del homo sapiens…
En efecto, las ciencias contemporáneas tampoco han podido dejar de construir lo que Christian llama el «mito moderno de creación». En este caso, se trata de la autobiografía de la humanidad, que en las últimas décadas -sobre todo, desde el inicio de la era nuclear y la creciente amenaza del colapso ecológico- ha adquirido conciencia de su identidad colectiva y de su destino común como especie viviente sobre la Tierra. Esta gran narración cosmológica es el mito constituyente de la humanidad del siglo XXI, porque nos permite conectar en una sola trama de sentido nuestra identidad personal, nuestra identidad colectiva como especie y nuestro vínculo con el mundo circundante.
V
Hannah Arendt fue una de las pensadoras del siglo XX que más claramente reivindicó el poder de la narración para comprender el mundo y para reconciliarnos con él. En sus reflexiones sobre Lessing, escribe: «Ninguna filosofía, análisis o aforismo, por profundo que sea, puede compararse en intensidad y riqueza de significado con una historia bien narrada» (2001, p. 32). Y, en su ensayo sobre la libertad (1996), afirma que tanto la historia de la naturaleza como la historia humana son una sucesión de «milagros», es decir, de acontecimientos únicos, imprevisibles e irrepetibles. En el caso de la historia humana, esos acontecimientos están originados por unos agentes cuyo nacimiento es en sí mismo milagroso: los seres humanos venimos al mundo como criaturas únicas y libres, dotadas de una espontánea capacidad de «inicio». Nuestras acciones son siempre singulares y contingentes, así que no podemos juzgarlas subsumiéndolas bajo leyes universales, sean físico-biológicas o histórico-sociales, sino que hemos de inscribirlas en una trama narrativa que les dé sentido.
Para Arendt, «pensar es narrar» (Collin, 1999). Construyó un «pensamiento narrativo» para comprenderse a sí misma y para comprender los acontecimientos de su época (Poza, 2015). Así lo demuestran sus estudios históricos sobre los orígenes del totalitarismo y sobre las primeras revoluciones políticas modernas, pero también sus escritos biográficos sobre la judía Rahel Varnhagen, sobre el nazi Adolf Eichmann y sobre otros personajes de los que se ocupó en Hombres en tiempos de oscuridad (2001).
Este «pensamiento narrativo» es lo que explica que Arendt haya sido acogida por las feministas como una de las suyas -aunque ella misma no quisiera definirse como tal-, porque también el pensamiento feminista reivindica la narración como un medio de expresión imprescindible para recuperar la memoria personal y colectiva de las mujeres.
En España, la filósofa catalana Fina Birulés ha centrado su labor intelectual en esta doble tarea: reivindicar el pensamiento narrativo de Hannah Arendt y conectarlo con el de otras pensadoras del siglo XX. Ella ha sido una de las principales introductoras de Arendt en el mundo hispanohablante, no sólo con sus ensayos -como Una herencia sin testamento: Hannah Arendt (2007)-, sino también con sus traducciones, sus compilaciones, su promoción del Grup Arendtià de Pensament i Política (GAPP) y su organización de las «Primaveras arendtianas» en la Universidad de Barcelona.
Paralelamente, se ha ocupado del pensamiento feminista contemporáneo, al que ha dedicado su reciente libro Entreactos. En torno a la política, el feminismo y el pensamiento (2015). A finales de la década de 1980, comenzó a tejerse en España una red de filosofía feminista en torno a dos núcleos: el de Celia Amorós, que en 1987 creó en la Universidad Complutense de Madrid el «Seminario Permanente Feminismo e Ilustración», y el de Fina Birulés, que en 1990 creó en la Universidad de Barcelona el «Seminari Filosofia i Gènere». Si la primera defendió el «feminismo de la igualdad» o «de la Ilustración», la segunda reivindicó también el «feminismo de la diferencia». Yo le debo a Fina, entre otras cosas, haberme dado a conocer la obra de Françoise Collin.
Con Arendt, Collin, Birulés y otras pensadoras feministas, he aprendido que «pensar es narrar», que sólo podemos reconciliarnos con la realidad, con nuestros semejantes y con la fragilidad de nuestra propia existencia, gracias a los relatos que nos contamos unos a otros y que nos permiten construir un mundo compartido.
Ese pensamiento narrativo lo he ido aprendiendo y compartiendo gracias a las mujeres que me han acompañado a lo largo de mi vida: mis dos abuelas, que me contaron los primeros cuentos, mi madre, mis hermanas, mis amigas, mi compañera Alicia, mis dos hijas y mi nieta Julia, a la que sigo contando muchos cuentos.
Referencias bibliográficas
Anderson, Benedict (1993), Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, trad. de E. L. Suárez, FCE, México.
Arendt, Hannah (1996), «¿Qué es la libertad?», en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, trad. de A. L. Poljak, Península, Barcelona.
——– (2001), Hombres en tiempos de oscuridad, trad. de C. Ferrari y A. Serrano de Haro, Gedisa, Barcelona.
Aristoteles (1974), Poética, ed. trilingüe de A. García Yebra, Gredos, Madrid.
——– (1983), Política, ed. bilingüe griego-español y trad. de M. Araujo y J. Marías, CEPC, Madrid, 2ª ed.
Birulés, Fina (2007), Una herencia sin testamento: Hannah Arendt, Herder, Barcelona.
——– (2015), Entreactos. En torno a la política, el feminismo y el pensamiento, Katz, Buenos Aires y Madrid.4
Christian, David (2005), Mapas del tiempo. Introducción a la Gran Historia, pref. de W. H. McNeill, trad. de A.-P. Moya, Crítica, Barcelona.
Collin, Françoise (1999), L'homme est-il devenu superflu? Hannah Arendt, Odile Jacob, París.
Derrida, Jacques (1989), «La mitología blanca. La metáfora en el texto filosófico», Márgenes de la filosofía, trad. de C. González Marín, Cátedra, Madrid, pp. 247-311.
Fraser, Nancy (2008), Escalas de justicia, Herder, Barcelona.
Honneth, Axel (1997), La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales, trad. de M. Ballesteros y G. Vilar, Crítica, Barcelona.
Nietzsche, Friedrich (1990), Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, trad. de L. M. Valdés y T. Orduña, Tecnos, Madrid.
——– (1972), Más allá del bien y del mal, trad. de A. Sánchez Pascual, Alianza, Madrid.
Platón (1986), Diálogos IV. República, intr., trad. y notas de C. Eggers Lan, Gredos, Madrid.
Poza, Alicia (2015), «Hannah Arendt: un pensamiento narrativo», La mela proibita. Saggi e pensieri di scrittrici del Novecento, María Belén Hernández (ed.), Aracne, Ariccia, pp. 271-299.
Ricoeur, Paul (1995-96), Tiempo y narración, 3 vols., trad. de A. Neira, Siglo XXI, México.
Sloterdijk, Peter (2006), Venir al mundo, venir al lenguaje, trad. de G. Cano, Pre-textos, Valencia.
Spier, Fred (2011), El lugar del hombre en el cosmos. La Gran Historia y el futuro de la humanidad, trad. de T. Fernández Aúz y B. Eguibar, Crítica, Barcelona.
La razón y la vida: en memoria de Eugenio Moya
El sábado 4 de abril murió en el hospital La Vega de la ciudad de Murcia el profesor Eugenio Moya Cantero, catedrático de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia.
Durante dos años y medio estuvo enfrentándose al cáncer con una gran fortaleza física y moral. Era un hombre obstinado y animoso, que desbordaba energía y buen humor. A veces, los amigos teníamos que discutir con él por su tozudez manchega. Desde que le diagnosticaron el cáncer, se resistió a pedir la baja médica y siguió cumpliendo con su trabajo hasta el último momento. Incluso en los periodos en que estaba hospitalizado, mantenía su docencia en el máster a distancia y la coordinación del programa de doctorado. Pero la enfermedad lo fue minando poco a poco y acabó arrebatándole la vida. Tenía sólo 59 años. Iba a cumplir los 60 el próximo 7 de junio.
Ha sido un golpe muy doloroso para todos los que lo queríamos. Y el dolor es aún mayor porque en estos momentos de cuarentena forzosa no hemos podido visitarlo en el hospital, ni compartir el duelo con su mujer Carmen, con sus hijos Julia y Alejandro, y con los demás familiares, amigos y compañeros de trabajo. Cuando pase la pandemia, le haremos el homenaje que se merece.
Cursó la licenciatura de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, entre 1977 y 1982. Hizo la tesis de licenciatura sobre Thomas S. Kuhn (1982) y la de doctorado sobre La historiografía contemporánea de la ciencia y sus aportaciones a un nuevo concepto de racionalidad científica (1990), ambas bajo la dirección del filósofo Jacobo Muñoz, a quien siempre reconoció como su maestro y con quien mantuvo una estrecha relación de amistad y de colaboración intelectual.
Fue catedrático de Filosofía de enseñanza secundaria durante dieciocho años, entre 1983 y 2001, primero en el IES «Cardenal Belluga» de Callosa de Segura y después en el «Licenciado Cascales» de Murcia, lo que le permitió comprender la importancia de la didáctica de la Filosofía y su papel formativo para los estudiantes de secundaria. De hecho, durante todos esos años coordinó numerosos proyectos de innovación educativa y publicó varios manuales y materiales para la enseñanza de la Filosofía, algunos de ellos en colaboración con nuestro común amigo y compañero Jorge Novella. Y desde el principio se comprometió con la gestión académica: en el instituto de Callosa de Segura, fue director del departamento de Filosofía, jefe de estudios y vicedirector.
En 1995 comenzó a trabajar en la Universidad de Murcia como profesor asociado, en 2001 obtuvo la plaza de profesor titular y en 2008 la de catedrático. En cada una de esas tres ocasiones, le di todo mi apoyo en las correspondientes comisiones evaluadoras. Durante sus veinticinco años como profesor de la Facultad, hemos colaborado en todo tipo de actividades: la docencia del máster, las tesis de doctorado, el grupo de investigación «Filosofía y Mundo Contemporáneo», los proyectos de investigación, las publicaciones conjuntas, la edición de la revista Daimon (de la que fue secretario de redacción y ha sido hasta el presente miembro de su consejo editorial), la gestión académica, los cursos de actualización del profesorado, las charlas en los institutos y en programas culturales como Cartagena Piensa, el asociacionismo filosófico (la SFRM, la SAF, la SEKLE y la REF), y, finalmente, las movilizaciones en defensa de la Filosofía, la enseñanza pública y la justicia social.
En el último mandato de José Lorite como decano de la Facultad (2006-2010), Eugenio fue vicedecano de convergencia europea y coordinó el Posgrado en Filosofía. En 2007 organizó, junto con Ángel Prior, el III Congreso de Filosofía de la SAF, celebrado en la Universidad de Murcia, y en 2008 ambos coeditaron las actas en un suplemento de Daimon. Durante mi etapa como decano (2010-2018), Eugenio coordinó el Máster en Filosofía de nuestra Facultad y posteriormente, entre 2017 y 2019, el Máster Interuniversitario en Filosofía en el que participan las universidades de La Laguna, Murcia y Zaragoza. Paralelamente, coordinó el Programa de Doctorado en Filosofía, que a partir de 2012 fue sustituido por el Programa Interuniversitario en el que participan las universidades de Alicante, Almería, Castilla-La Mancha, La Laguna, Murcia y Zaragoza, y del que Eugenio estuvo ocupándose ininterrumpidamente, casi hasta el momento de su muerte.
He querido recordar todas estas tareas porque revelan su gran vocación universitaria, su enorme capacidad de trabajo y su compromiso institucional con los estudios de Filosofía. Era un hombre dedicado en cuerpo y alma a su profesión, pues para él la razón era inseparable de la vida.
En el campo de la docencia y la investigación, se especializó en la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia y de la técnica, la epistemología política y la historia de la filosofía. En el grado de Filosofía impartía las materias de «Teoría general del conocimiento» y «Tecnociencia, naturaleza y sociedad». También impartió «Filosofía, tecnología digital y sociedad» en la licenciatura de Ingeniería Informática. Y en el máster de Filosofía impartía «Globalización y cosmopolitismo», una materia en la que ambos colaboramos durante varios años.
Además de los manuales y materiales didácticos que ya he mencionado, Eugenio publicó estudios monográficos muy valiosos, como Crítica de la razón tecnocientífica (1998), Conocimiento y verdad. La epistemología crítica de K. R. Popper (2001), ¿Naturalizar a Kant? Criticismo y modularidad de la mente (2003) y Kant y las ciencias de la vida (2008). Y editó también obras colectivas como Pensar el presente. Incertidumbre humana y riesgos globales (2010) y Constelaciones intempestivas. En torno a Jacobo Muñoz (2014), con Germán Cano y Eduardo Maura. A todo ello hay que sumar más de cincuenta artículos en revistas especializadas.
Eugenio compartía con su maestro Jacobo Muñoz la exigencia de conciliar la tradición filosófica continental y la analítica, el conocimiento de la historia de la filosofía y el análisis crítico de las grandes transformaciones sociopolíticas y tecnocientíficas del mundo contemporáneo, desde una perspectiva a un tiempo racionalista, cosmopolita y emancipatoria. Más concretamente, se dedicó a estudiar las complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, desde la revolución digital hasta los retos del transhumanismo. En sus cursos y en sus publicaciones, siempre trató de buscar el difícil equilibrio entre el realismo y el constructivismo, la tecnofilia y la tecnofobia, la universalidad de la razón y la diversidad de los contextos existenciales del mundo de la vida.
Esta es una pequeña muestra de su compromiso filosófico, extraída de su artículo «Democracia y virtudes epistémicas» (Eikasia. Revista de Filosofía, 65, julio 2015, 201-226):
«Es preciso superar todos los dualismos (saber/poder, razón/fuerza, ciencia/ideología, naturaleza/sociedad), porque han llevado tanto en el orden teórico como en el práctico-político a una misma dirección pero con un doble sentido: renunciar a cualquier modo de hacer compatibles el pluralismo con la verdad.»
Quiero terminar con una anécdota personal. Cuando murió mi padre, en septiembre del año pasado, Eugenio acudió al tanatorio para darme el pésame, a pesar de que ya entonces se encontraba muy tocado por la enfermedad. Tenía dificultades para caminar y sin embargo no dudó en desplazarse de Murcia a Santomera para darme un abrazo en ese momento tan doloroso para mí. Podría contar muchas más cosas de mi querido Eugenio, pero ahora sólo me cabe desear que descanse en paz.
Murcia, 6 de abril de 2020.
Última actualización: abril_2020 24/04/2020 13:13
Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta página web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons
- abril_2020.txt
- Última modificación: 2021/01/03 16:04
- por campillo@um.es