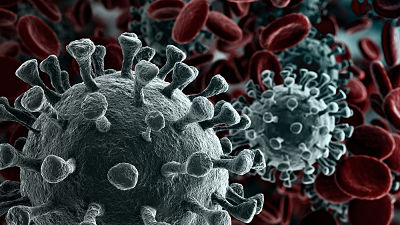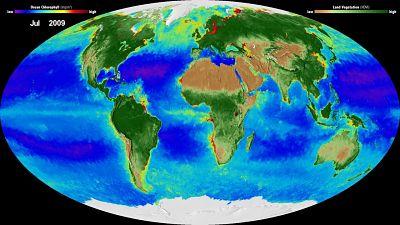Marzo de 2020
Pensar la pandemia
A mi nieto Jaime
nacido como un milagro
en medio de la pandemia
[La primera versión de este artículo la publiqué el 28/03/2020 en este mismo cuaderno de notas. Los párrafos iniciales y el apartado final los publiqué tres días después en The Conversation, 31/03/2020. Esta nueva versión, ampliada y actualizada con fecha 20/04/2020, se ha publicado en el volumen colectivo coordinado por Dulcinea Tomás Cámara (ed.), Covidosofía. Reflexiones filosóficas para el mundo postpandemia, Barcelona, Paidós, 2020, pp. 188-206].
Comprender lo que nos pasa
Estamos sufriendo la primera pandemia global de la historia. Ha irrumpido en nuestras vidas como un huracán inesperado e irresistible. Se inició en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019 y en los cuatro primeros meses de 2020 se ha extendido ya por casi todos los países del mundo. Los grandes poderes políticos, económicos, científicos y mediáticos se han visto desconcertados por la velocidad de transmisión de la nueva enfermedad y han tenido que improvisar apresuradamente respuestas extremas, contradictorias e inciertas, aunque finalmente han acabado adoptando de manera generalizada la política del confinamiento. Esta política se ha extendido a las escuelas, universidades, museos, bibliotecas, fábricas, oficinas, comercios, transportes, espectáculos y celebraciones de todo tipo. Y también a cada uno de nosotros, que nos hemos visto forzados a interrumpir nuestra vida cotidiana y recluirnos en nuestras casas.
El desconcierto confundió a la propia OMS, que esperó hasta el 30 de enero, cuando el virus se había extendido a quince países, para declarar la «emergencia sanitaria de preocupación internacional». Y aun entonces, creyó que afectaría sobre todo a regiones del Sur global con escasas infraestructuras sanitarias, como había sucedido anteriormente con enfermedades similares (SARS, MERS, virus del Ébola, gripe aviar, etcétera). Por fin, el 11 de marzo la declaró como «pandemia» mundial, cuando había ya más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertos. Solo a partir de entonces, algunos Gobiernos de Europa comenzaron a tomar medidas extremas, aunque Italia las había tomado el 22 de febrero, por ser el primer país europeo más afectado.
Este retraso de la OMS pudo deberse al error que cometió en 2009 al declarar la gripe A (H1N1) como pandemia. Fue una falsa alarma y en 2010 el Consejo de Europa le dirigió una dura crítica por «sobrevalorar» la gravedad de la enfermedad, generar «miedos innecesarios», causar la «pérdida de grandes sumas de dinero público» y dejarse «influenciar» por las compañías farmacéuticas y fundaciones privadas que la financian (un 75% de las aportaciones, frente al 25% de los Estados). Pero el retraso también pudo deberse a la necesidad de conseguir la colaboración de China, que inicialmente se había resistido e incluso había silenciado a Li Wenliang, el médico que el 30 de diciembre alertó a sus colegas del Hospital Central de Wuhan sobre siete pacientes con síntomas similares a los del coronavirus SARS de 2003, y al que la policía de la ciudad amenazó por «hacer comentarios falsos» y «perturbar severamente el orden social». El 10 de enero cayó enfermo, el 30 de enero dio positivo y el 5 de febrero, con treinta y cuatro años de edad, murió de la enfermedad que él mismo había descubierto. Paralelamente, el 20 de enero, el Gobierno chino declaró por fin la emergencia sanitaria, el 23 de enero ordenó el confinamiento de los 12 millones de habitantes de Wuhan y poco después de toda la provincia de Hubei.
La primera semana de enero, científicos chinos identificaron el genoma del nuevo coronavirus. A mediados de mes, la OMS lo catalogó como SARS-CoV-2 y lo envió a todos los laboratorios para que pudieran estudiarlo y diseñar una vacuna. Dio a la nueva enfermedad el nombre de COVID-19 (acrónimo de coronavirus disease 2019) y recomendó a los Gobiernos las medidas que debían adoptarse para evitar o reducir el contagio. Los epidemiólogos comenzaron a hacer simulaciones para prever su evolución y algunos estimaron que la tasa de mortalidad se estabilizaría en el 1%, un porcentaje muy bajo, pero diez veces más alto que el de la gripe común. Según Marc Lipsitch, antes de que haya una vacuna segura podría contagiarse entre un 20% y un 60% de la población mundial, que ha superado ya la cifra de 7.777.000 millones. Si el virus llegara a infectar a un 40% de la humanidad y si la tasa de mortalidad fuera del 1%, eso significa que en pocos meses podrían morir por COVID-19 más de 30 millones de personas.
Nos encontramos ante un acontecimiento que nos sobrepasa por la potencia, amplitud y complejidad de sus múltiples consecuencias: biológicas, políticas, económicas, sociales y culturales. Si no queremos sucumbir a él como víctimas pasivas, temerosas e indefensas, no sólo hemos de adoptar medidas urgentes y coordinadas en todas las esferas y escalas sociales: familiares, vecinales, autonómicas, estatales y mundiales. También hemos de pensar juntos sobre la pandemia para tratar de comprenderla, para domesticarla de algún modo, para reconstruir y habitar entre todos un nuevo mundo común. Esta es la exigencia última a la que hemos de responder como seres humanos y como criaturas terrestres.
Las pandemias del pasado
Ha habido en el pasado otras muchas enfermedades infecciosas que han tenido una amplia difusión geográfica y han sido mucho más letales, con tasas de mortalidad entre el 30% y el 90%:
1) La viruela, que surgió hace diez mil años, con la primera domesticación de animales, y ha sido la más mortífera de la historia (300 millones de víctimas, primero en Eurasia y desde 1492 en los otros continentes, a los que fue llevada por los colonos europeos), pero también la primera que contó con una vacuna, diseñada por Edward Jenner en 1796, y una de las pocas que ha sido completamente erradicada.
2) El sarampión, que apareció hace tres mil años, ha matado a más de 200 millones de personas y aún no ha sido erradicado, aunque hoy los niños y niñas suelen ser vacunados contra él con la vacuna triple vírica (SPR), que protege simultáneamente del sarampión, las paperas y la rubéola.
3) La peste negra, que mató a más de 75 millones de personas a mediados del siglo XIV y marcó el fin de la Edad Media europea y el inicio de la Modernidad, aunque ha habido otros brotes de peste a la largo de la historia: desde la plaga de Justiniano en el siglo VI (25 millones de muertes) hasta la tercera pandemia en la China del siglo XIX (12 millones de muertes).
4) La gripe española, que se difundió al final de la Primera Guerra Mundial y en apenas dos años, de 1918 a 1920, causó entre 50 y 100 millones de muertes, es decir, entre el 3% y el 6% de la población mundial de la época.
5) El sida, que se extendió en la década de 1970 y ha matado a más de 25 millones de personas.
6) El tifus, que ha causado unos 4 millones de muertes a lo largo de la historia.
7) El cólera, que en los dos últimos siglos ha matado a tres millones de personas.
A estas grandes pandemias se han ido sumando otras muchas enfermedades infecciosas, como la malaria, la influenza, la fiebre amarilla, el dengue, la rabia, el rotavirus, el virus del Ébola, el virus Marburg, el hantavirus, el zika, el SARS, el MERS, la hepatitis viral, etc.
En general, como han mostrado los recientes estudios de historiadores, microbiólogos, epidemiólogos y ecólogos, todas estas enfermedades responden a dos patrones básicos. En primer lugar, tienen su origen en virus o bacterias que han saltado a la especie humana desde otras especies animales, lo que se conoce como zoonosis, sobre todo debido a los procesos históricos de domesticación, crianza y consumo de animales, desde la primera revolución neolítica hasta la actual industria agropecuaria. De hecho, se calcula que más del 60% de las enfermedades infecciosas tienen su origen en este proceso de zoonosis. En segundo lugar, una vez que las nuevas enfermedades infecciosas afectan a los humanos, se difunden a través de las redes de transporte, que permiten la conexión entre sociedades muy alejadas, desde las antiguas rutas terrestres y marítimas de Eurasia hasta la gran expansión ultramarina de los imperios coloniales europeos, el crecimiento del capitalismo industrial basado en los combustibles fósiles y, por último, el acelerado proceso de globalización de todas las relaciones sociales, tecnológicas y ecológicas que se inició en 1945 y al que se ha dado el nombre de Antropoceno.
Estas dos pautas podemos reconocerlas también en la pandemia actual, aunque con una velocidad y en una escala desconocidas en el pasado. Por un lado, el auge de la industria agropecuaria, la destrucción de los ecosistemas para pastos y monocultivos (el ganado consume el 70% del suelo agrícola), la reducción de la biodiversidad, el cambio climático antropogénico y la destrucción del hábitat tradicional de las comunidades campesinas e indígenas están transformando profundamente nuestra relación con los demás seres vivos y desencadenando nuevas enfermedades infecciosas causadas por cepas víricas o bacterianas que salen de su aislamiento ecológico, se vuelven muy agresivas y pasan a los humanos desde otras especies animales. En las tres últimas décadas se han identificado más de treinta virus zoonóticos, es decir, una media de un nuevo patógeno por año. Y se calcula que hay todavía unos trescientos mil virus completamente desconocidos. Actualmente, el número de animales de granja es tres o cuatro veces mayor que el de humanos y China se ha convertido en su mayor criador, consumidor y exportador. Este país concentra las granjas más grandes del mundo, en las que se hacinan miles de aves, cerdos, vacas, etcétera. A ello se añade que cuenta también con un extendido comercio de especies salvajes, como el que se realizaba en el popular mercado de Wuhan.
Por otro lado, la rápida transmisión de esta pandemia se ha visto favorecida por unas condiciones históricas nuevas: la formación de una sola sociedad global con una movilidad de personas cada vez más masiva y acelerada, el incremento brutal de las desigualdades económicas y la precarización de las condiciones sociales y sanitarias en los suburbios de las metrópolis, como en la ciudad china de Wuhan. O en Nueva York, que concentra el mayor número de infectados de Estados Unidos, de los que más del 60% son personas latinas y negras de los barrios pobres de Queens, Brooklyn y el Bronx. O en las ciudades brasileñas de São Paulo y Río de Janeiro, cuyas favelas concentran también la pobreza y la enfermedad. Históricamente, las ciudades han sido las principales víctimas y transmisoras de las pandemias, al contar con una gran densidad de población y al ser las encrucijadas por las que circulan personas, animales, plantas y microbios procedentes de los más diversos lugares del mundo. El proceso de globalización es también un proceso de urbanización: las migraciones actuales no solo se desplazan de un país a otro, sino también de las aldeas rurales a las áreas urbanas. En 1950, apenas el 30% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que en 2050 se prevé que la población urbana llegue al 70%. Y lo peor es que muchas metrópolis cuentan con grandes áreas suburbanas que carecen de infraestructuras y servicios públicos básicos, lo que facilita la transmisión de enfermedades infecciosas y reduce la esperanza de vida.
La primera pandemia global
En efecto, la actual pandemia del COVID-19 se distingue de las anteriores por una serie de novedades que se han ido sucediendo y encadenando entre sí. En primer lugar, su vertiginosa velocidad de transmisión, que duplica a la de la gripe común: cada persona infectada contagia como media a dos o tres personas. Además, el contagio se produce de manera generalmente inadvertida, porque muchos infectados son asintomáticos, o no han sido bien diagnosticados, o tardan varios días en experimentar los primeros síntomas. Así se explica que en apenas cuatro meses, el día 20 de abril de 2020, hubiera ya casi 2,5 millones de casos registrados (de los que 630.000 se han recuperado) y unos 165.000 muertos, repartidos por doscientos diez países y territorios de todo el mundo. Además, los casos registrados son solo una pequeña parte del total, aunque aún se desconoce ese total. Lo relevante es que el mayor número de contagios se ha dado en las grandes áreas económicas del mundo: Sudeste Asiático, Europa, Norteamérica y los llamados BRICS. Aunque es posible que en los próximos meses el mayor impacto se dé en el Sur global.
En segundo lugar, a pesar de que la enfermedad y el virus que la genera han sido identificados muy pronto (gracias a la investigación científica, las instituciones sanitarias y la experiencia médica de las que disponen los países más ricos del mundo), no se cuenta todavía con fármacos antivirales para curar el SARS-CoV-2 y menos aún con una vacuna para prevenirlo. Será necesario que pase un año o más para diseñarla, fabricarla y distribuirla a escala mundial, lo que significa que el estado de emergencia sanitaria y las medidas de prevención del contagio tendrán que mantenerse durante todo ese tiempo, al menos en los territorios y colectivos donde se concentre el mayor número de casos.
En tercer lugar, la rápida transmisión de la COVID-19, su riesgo letal para las personas mayores con otras enfermedades, la falta de vacunas y antivirales específicos, y la escasez de infraestructuras y material sanitario (especialmente, en países sin una sanidad pública universal o en donde fueron privatizados y recortados sus recursos por Gobiernos neoliberales), condujeron al colapso de los hospitales y a que el personal sanitario fuera uno de los colectivos con más contagios. Por todo ello, los Gobiernos de los países más afectados adoptaron medidas extremas como el cierre de fronteras, la paralización de la mayor parte de las actividades sociales (excepto las consideradas imprescindibles: alimentación, sanidad, seguridad, transporte y comunicación) y el confinamiento forzoso de la población en sus propias viviendas. En abril había ya unos setenta países que habían decretado el confinamiento doméstico, lo que supone el mayor encierro forzoso de la historia: unos 3.000 millones de personas, casi el 40% de la humanidad. Es un acontecimiento histórico insólito, un experimento social y ambiental gigantesco en el que se están poniendo a prueba todas las esferas y escalas de las relaciones ecosociales.
La llamada cuarentena tiene una larga historia en la Europa moderna, al menos desde la peste negra del siglo XIV, pero estaba circunscrita a lugares acotados: barcos, islas o ciudades. En cambio, las políticas de salud pública destinadas a la protección de la vida de toda la nación surgieron con los Estados liberales y el capitalismo industrial, como una respuesta a la explosión demográfica y a la gran migración de los campos a las ciudades en los países del Occidente euroatlántico. Esto es lo que Michel Foucault llamó el «nacimiento de la biopolítica», una nueva forma de gobierno basada en la protección de la población como comunidad viviente, muy diferente del viejo poder soberano de los reinos e imperios agrarios, basado en el derecho de matar a los propios súbditos.
Esta nueva forma de gobierno biopolítico desarrolló dos tecnologías complementarias: las «disciplinas», ejercidas de manera individualizada en las instituciones del «gran encierro» moderno (escuelas, cuarteles, fábricas, hospitales, cárceles, etcétera), y los «mecanismos de seguridad», ejercidos de manera generalizada para regular los procesos biológicos y sociales de toda la población (alimentación, vivienda, trabajo, movilidad, sexualidad, natalidad, mortalidad, enfermedades endémicas y epidémicas, etcétera). Este nuevo tipo de gobierno, dada su enorme complejidad, exigió la formación de saberes especializados, unos biopsicomédicos, centrados en el examen, registro y terapia de la conducta de los individuos, y otros demosocioeconómicos, centrados en el estudio estadístico, el cálculo probabilístico y la regulación normativa de los fenómenos sociales. La medicina pública, creada para asegurar la salud de la población, tuvo un papel decisivo para articular el examen individualizado de los casos y la regulación de los procesos biológicos masivos, sobre todo desde que Louis Pasteur descubrió el origen microbiano de las enfermedades infecciosas y la necesidad de recurrir a las vacunas, los antibióticos, los antivirales, la esterilización y la higiene para curar tales enfermedades o prevenir su transmisión.
Pero la biopolítica moderna no sustituyó al antiguo poder soberano; ni condujo a lo que Gilles Deleuze llamó las «sociedades de control», en un proceso de creciente sofisticación del dominio; ni se dio tampoco la fusión entre la soberanía y la biopolítica, o entre el Estado y el capital, como sostienen Giorgio Agamben y sus muchos seguidores. Foucault fue muy crítico con lo que denominó «fobia al Estado», compartida por los economistas neoliberales y los comunistas neolibertarios de la extrema izquierda, como su querido amigo Deleuze. En primer lugar, la tensión irresoluble entre la soberanía como «derecho de muerte» y la biopolítica como «poder sobre la vida» ha dado lugar a muy diversas y cambiantes combinaciones, según la trayectoria histórica de cada país y las luchas por la hegemonía de los distintos grupos sociales: el Estado liberal, el Estado interventor, los Estados fascistas y comunistas, el Estado de bienestar y los más recientes Estados neoliberales. En segundo lugar, los movimientos emancipatorios de los dos últimos siglos (esclavos, indígenas, obreros, mujeres, colectivos LGTBIQ, ecologistas, pacifistas, ONG humanitarias y sin fronteras) también se inscriben en el nuevo paradigma biopolítico y ecopolítico, porque todos ellos luchan por la defensa y el cuidado de la vida en sus múltiples dimensiones: la vida de los individuos, de las comunidades y de los ecosistemas. Como han señalado Roberto Esposito y Edgar Morin, no hay que oponer la democracia a la biopolítica, sino desarrollar en todas las escalas una democracia biopolítica y ecopolítica.
La novedad de esta pandemia es que ha forzado a los Gobiernos a extremar los mecanismos biopolíticos desarrollados por los Estados de bienestar desde el final de la Segunda Guerra Mundial y a crear otros nuevos, a escala estatal y a escala global. La OMS está actuando, de hecho, como una autoridad biopolítica mundial, a pesar de tener unos recursos y un poder regulatorio muy insuficientes, a pesar de que Trump le ha retirado en plena pandemia la financiación de Estados Unidos (un 15% de lo que aportan los Estados) y a pesar de que los más de doscientos países afectados tienen regímenes políticos muy diferentes. Por eso, andan bastante descaminados quienes interpretan las medidas de salud pública adoptadas por los Gobiernos mediante el viejo paradigma de la soberanía, como si el riesgo principal no fuera el poder del virus, sino el autoritarismo estatal. Paradójicamente, los Gobiernos más ultraderechistas y ultraliberales de Occidente (Johnson en Reino Unido, Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil) han sido precisamente los más reacios a adoptar las medidas recomendadas por la OMS.
Me parece igualmente simplista, incorrecta y contradictoria la contraposición establecida por Byung-Chul Han entre el «éxito» de los países asiáticos y el «fracaso» de los europeos en su respuesta a la pandemia. Es simplista, porque hay muchas diferencias políticas entre los distintos países asiáticos (China, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Japón, la India, etcétera) y entre los distintos países europeos (Italia, España, Francia, Alemania, el Reino Unido, etcétera). Es incorrecta, porque China promovió la expansión incontrolada de las macrogranjas, permitió el comercio de animales salvajes, reprimió a los médicos que alertaron de la nueva enfermedad y tardó en informar a la OMS, todo lo cual facilitó la zoonosis y su rápida transmisión internacional; además, en China y otros países asiáticos se ha producido un repunte de la enfermedad, mientras que algunos países europeos han mantenido una baja tasa de mortalidad, como Alemania y los países nórdicos. Y es contradictoria, porque Han ensalza la eficacia sanitaria de los Gobiernos autoritarios frente a los democráticos y, al mismo tiempo, comparte la tesis de Agamben y alerta del peligro de que las democracias europeas se conviertan en regímenes autoritarios. A todo esto se añade una segunda contradicción: Han proclamó hace diez años el fin del paradigma político inmunitario teorizado por Roberto Esposito y ahora reconoce su súbito retorno.
Una cuarta novedad es que las medidas de aislamiento generalizado han estado acompañadas por la paralización de todas las actividades económicas no esenciales para la vida y, consecuentemente, han desencadenado una crisis económica y social cuyas dimensiones serán mucho mayores que las de la Gran Recesión de 2008 y se asemejarán a la Gran Depresión de 1929, como ha reconocido ya el FMI. Ante la gravedad de esta situación, muchos Gobiernos están tomando un segundo tipo de medidas: por un lado, una inyección masiva de ayudas públicas a las empresas, los autónomos, los asalariados, los desempleados y las familias; por otro lado, una reconversión y relocalización de algunas industrias para fomentar la producción nacional de la gran cantidad de material sanitario que será imprescindible a corto y medio plazo. A finales de abril, la Unión Europea todavía no se ha decidido a romper el círculo vicioso que la atenaza (neoliberalismo + neonacionalismo) y a poner en marcha un nuevo Plan Marshall o, más bien, un Green New Deal que esté a la altura de las circunstancias.
Paralelamente a las medidas de los Gobiernos, han surgido desde abajo muchas iniciativas solidarias: aplausos en los balcones al personal sanitario, grupos de voluntarios para ayudar a las personas mayores, asociaciones vecinales que fabrican mascarillas, negocios que ofrecen sus servicios gratuitamente, medios de comunicación que abren sus ediciones, instituciones educativas y culturales que comparten sus recursos en línea, artistas que organizan espectáculos desde su confinamiento, etcétera. No estamos ante una deriva autoritaria generalizada, ni ante un repliegue individualista, sino más bien ante una movilización cívica mundial similar a la que se dio en la segunda posguerra. Angela Merkel ha reconocido que nos encontramos ante «el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial». Esta pandemia no nos plantea, como sugieren muchas voces de la izquierda, una disyuntiva entre el capitalismo globalizado y la soberanía nacional, ni entre el autoritarismo estatal y la autogestión comunitaria, sino que más bien nos exige promover las virtudes cívicas y las instituciones públicas en todas las escalas, de lo local a lo global, con un enfoque republicano, cosmopolita y ecofeminista.
Por último, el huracán de la pandemia global ha provocado otro tipo de huracán: un aumento vertiginoso de los flujos de comunicación a través de la radio, la televisión, la prensa digital y las redes sociales. Por esos flujos circulan noticias, imágenes, vídeos, artículos científicos, recomendaciones sanitarias, decretos oficiales, críticas políticas, consejos para sobrellevar el encierro, iniciativas solidarias, propuestas culturales, comentarios humorísticos e historias personales; pero también circulan un sinfín de bulos, mentiras, teorías conspirativas y especulaciones delirantes, algunas de ellas formuladas por intelectuales mediáticos, periodistas desalmados y políticos irresponsables.
En España, la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox) han decidido competir entre sí en su estrategia antidemocrática. Lejos de sumarse a la actitud responsable y solidaria de la mayor parte de la ciudadanía (el 87,8% opina que «ahora hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento»), han propagado toda clase de mentiras y calumnias para cuestionar en pleno «estado de alarma» la autoridad del primer Gobierno de coalición de izquierdas (PSOE y UP). Vox lo ha acusado de practicar una «eutanasia feroz». Como dice el escritor Juan José Millas, «donde hay muertos, hay buitres». Y todo esto cuando PP y Cs gobiernan con el apoyo de Vox en varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, con el mayor número de muertos por COVID-19 de toda España y una sanidad pública parcialmente privatizada y recortada por los anteriores Gobiernos autonómicos del PP. También los Gobiernos nacionalistas del País Vasco y Cataluña, especialmente este último, han estado poniendo trabas al esfuerzo de coordinación del Gobierno central, revelando así que su prioridad política no es la vida, sino la soberanía.
Lecciones para el futuro
Aprovechemos este largo periodo de retiro forzoso para tomar distancia de ese flujo torrencial de información, interrumpir la vida acelerada que llevábamos antes de la pandemia, cuidar amorosamente a las personas con las que convivimos y reflexionar con sosiego sobre todo lo que nos está pasando. Como dijo Blaise Pascal, hemos de saber estar a solas en nuestra habitación. Para comprender el acontecimiento que estamos viviendo, tenemos que ejercitar nuestra capacidad de juicio, siguiendo los dos consejos que nos dio Hannah Arendt: por un lado, «pensar sin barandillas», desprendernos de los prejuicios heredados, evitar la utilización de clichés teóricos prefabricados, atender a la irreducible novedad y complejidad de lo que está ocurriendo; por otro lado, tener una mente amplia, ejercitar el sentido común, escuchar con atención las diversas voces de nuestros semejantes y «ponernos en el lugar de los otros». Sólo así podremos domesticar existencialmente la pandemia y reconstruir entre todos un nuevo mundo común.
Terminaré enumerando algunas lecciones que podemos extraer de este acontecimiento biopolítico y ecopolítico global, cuyas consecuencias son todavía imprevisibles.
Ante todo, tenemos que evitar dos formas de negacionismo que andan circulando por las redes sociales. La primera consiste en negar el origen natural del SARS-CoV-2, sea mediante la teoría conspirativa de que es un arma biológica (creada por Estados Unidos, o por China, o por las farmacéuticas), sea mediante la teoría paranoica de Agamben, según la cual la pandemia ha sido «inventada» o al menos aprovechada por los Gobiernos para imponer un «estado de excepción permanente». La segunda consiste en creer que la COVID-19 es un mero problema sanitario causado azarosamente por un animal salvaje, negando así que responde a las grandes mutaciones sociales, tecnológicas y ecológicas provocadas por la «gran aceleración» del capitalismo durante las siete últimas décadas.
Frente a estas dos formas contrapuestas de negacionismo, es preciso recordar que la historia humana es inseparable de la historia de la biosfera terrestre y no ha cesado de interactuar con ella, desde el uso del fuego hasta el cambio climático antropogénico. La teoría Gaia de James Lovelock y Lynn Margulis, desarrollada por las ciencias del sistema Tierra, nos ha enseñado que la biosfera terrestre es un complejo sistema homeostático en el que se retroalimentan la evolución de los seres vivos (virus, bacterias, hongos, plantas y animales) y los procesos geoquímicos que conectan la radiación solar, la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. Por su parte, historiadores como William H. McNeill, Alfred Crosby, Jared Diamond, David Christian y Fred Spier nos han mostrado que no es posible comprender la historia humana sin inscribirla en la historia de la vida y de la Tierra.
La Europa moderna inventó la gran dicotomía cartesiana entre la res extensa y la res cogitans, el reino de la necesidad natural y el reino de la libertad humana. Y sobre esta dicotomía se construyó el mito del progreso, según el cual la humanidad iría dominando los procesos naturales y emancipándose cada vez más de ellos por medio de los saberes tecno-científicos y los poderes económico-políticos. Esta es la religión tecnológica sobre la que se sustenta el delirio capitalista del crecimiento ilimitado. Como dice Bruno Latour, la respuesta de Gaia nos ha obligado a cuestionar ese delirio: la capacidad de «agencia» no es exclusiva de los seres humanos, sino que también la ejercen los seres vivos y los fenómenos naturales. El cambio climático generado por los combustibles fósiles y las enfermedades infecciosas inducidas por la agroindustria nos revelan que la Tierra está reaccionando contra nuestras pretensiones de expoliarla y contaminarla ilimitadamente, más aún, que esas reacciones pueden poner en riesgo nuestra propia supervivencia.
Tal y como han señalado Robert G. Wallace, Rodrick Wallace, David Quammen, Fernando Valladares y otros muchos expertos, el capitalismo neoliberal y, en particular, el desarrollo incontrolado de la industria agropecuaria han provocado la deforestación masiva y la expansión de monocultivos en muchas regiones del Sur global, reduciendo así la biodiversidad de los ecosistemas y su papel de freno en la propagación de virus patógenos. Esto es lo que explica la creciente proliferación de procesos zoonóticos y de enfermedades víricas muy agresivas, como en el caso de la COVID-19. Si no detenemos el expolio de la biosfera, es muy probable que suframos nuevas pandemias globales, porque hay un vínculo inseparable entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental.
En septiembre de 2019, tras la última epidemia del virus del Ébola en el África subsahariana, un grupo de expertos de la OMS y del Banco Mundial entregó a la ONU un informe en el que pronosticaban una muy probable emergencia sanitaria global provocada por un nuevo tipo de gripe masiva, que podría causar la muerte de entre 50 y 80 millones de personas y destruir el 5% de la economía mundial. En este informe se constataba la falta de estructuras adecuadas para hacer frente a una pandemia global y se proponía una serie de medidas a escala nacional e internaciona para prevenirla y afrontarla. Como suele ser habitual, los Gobiernos y los organismos internacionales hicieron caso omiso.
Pero la expansión incontrolada del capitalismo neoliberal no sólo ha degradado una gran parte de los ecosistemas terrestres, sino que también ha incrementado brutalmente las desigualdades sociales y territoriales, ha precarizado las condiciones de vida de millones de seres humanos, ha privatizado y deteriorado los servicios públicos de los Estados y ha primado la competencia por encima de la colaboración, en una palabra, ha subordinado la vida de las personas y de la biosfera al beneficio especulativo de una minoría rentista.
Tal vez esta pandemia nos obligue a cambiar de rumbo y a escuchar, por fin, lo que vienen diciendo desde hace décadas muchos colectivos sociales: ecologistas, feministas, organizaciones humanitarias sin fronteras, comunidades indígenas y campesinas, y un sector cada vez más amplio de la comunidad científica. Necesitamos construir entre todos un nuevo mundo cosmopolita y sostenible, basado en un doble imperativo moral: cuidarnos unos a otros y cuidar entre todos nuestra común morada terrestre.
Nacido con la pandemia
Esta tarde he subido a la azotea con mi nieto, que apenas tiene una semana de vida, para que le diera la luz y el aire tras varios días de encierro grises y lluviosos.
El niño nació como un milagro en medio de la pandemia, coincidiendo con el comienzo de la primavera. Unos días antes, Alicia y yo habíamos viajado de Santomera a Jerez de la Frontera para estar con nuestra hija Teresa, nuestro yerno Julio y el pequeño Jaime. Y aquí nos encontrábamos cuando el día 15 de marzo comenzó en España el estado de alarma y el confinamiento en casa de casi toda la población. Mi compañera y yo estamos aprovechando este retiro forzoso para cuidar de nuestro nieto y ayudar a sus papás en una situación personal y política tan extraordinaria, que lo ha puesto todo patas arriba.
Paseando por la azotea con el niño en brazos, me ha sorprendido una bandada de vencejos que trinaban y revoloteaban en el azul del cielo, por encima de los tejados, las torres de las iglesias y las antenas de televisión. Y he pensado que ellos no sabían nada de lo que estaba ocurriendo a ras de suelo en esta luminosa ciudad, en este desconcertado país, en esta enloquecida aldea global.
Y he deseado poder volar y cantar como ellos, con la misma libertad y la misma alegría. Y me he preguntado cómo será el mundo en el que habitará mi nieto. Y he sentido una dolorosa responsabilidad, porque la generación de quienes nacimos en los años cincuenta y sesenta hemos esquilmado y degradado este hermoso planeta con una voracidad insaciable y devastadora, hasta el extremo de poner en peligro el porvenir de las generaciones venideras y de otras muchas especies vivientes. Estamos sufriendo la primera pandemia global de la historia y esta no es más que una de las grandes amenazas que pesan sobre la humanidad. He acurrucado en mi pecho a la pequeña criatura, mientras contemplaba el vuelo de los vencejos en el cielo.
Última actualización: marzo_2020 2020/05/25 09:50
Derechos de reproducción: Todos los documentos publicados por Antonio Campillo Meseguer en esta página web pueden ser reproducidos bajo la licencia Creative Commons
- marzo_2020.txt
- Última modificación: 2020/08/08 11:18
- por campillo@um.es